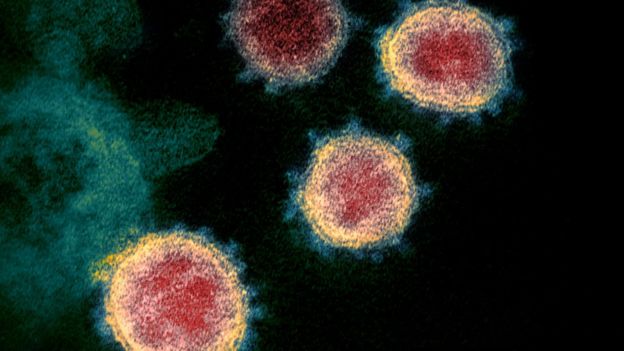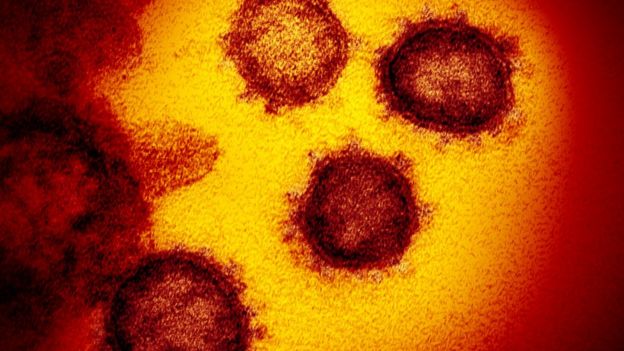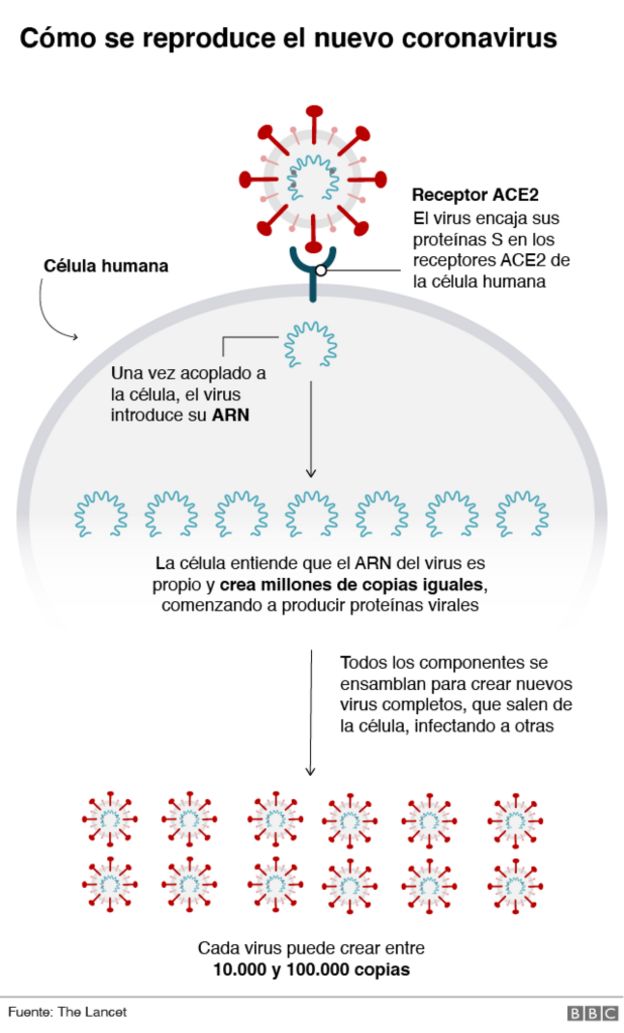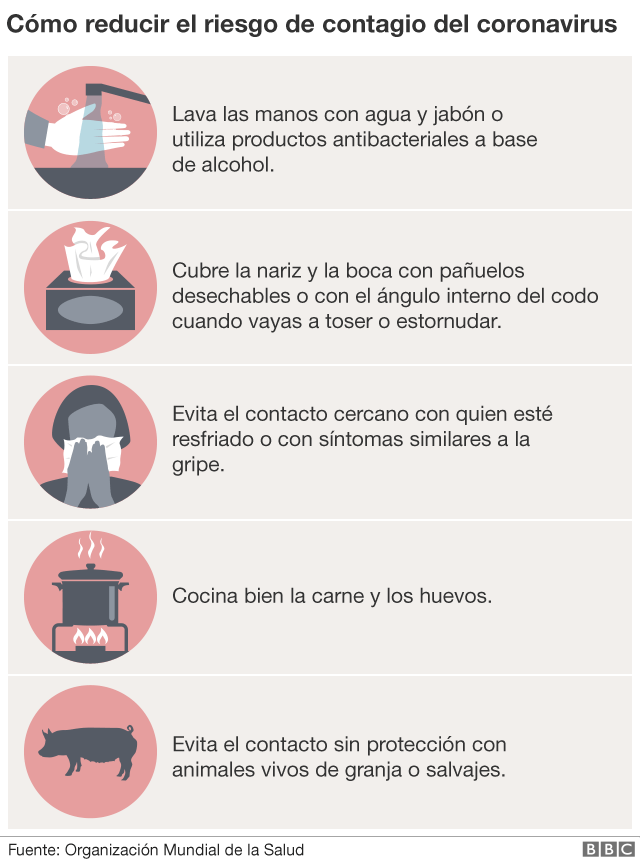Una plataforma de apoyo a la toma de decisiones y recolección de información en tiempo real para analizar el impacto de las medidas en la contingencia del COVID-19, y un sistema de electro-filtrado (electrohall) del aire expirado por pacientes infectados con el virus SARS-Cov-2, son dos de las 12 investigaciones propuestas.
 |
| Aplicacion para que los usuarios reporten estado de salud |
Estas iniciativas fueron presentadas por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín dentro de la convocatoria “MinCienciatón”, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca movilizar a más de 500 grupos de investigación, con inversión de 26.000 millones de pesos para financiar propuestas que demanden inversiones entre 500 y 2.000 millones de pesos.
Claudia García, directora de Investigación y Extensión de la UNAL Sede Medellín, informó que se otorgaron 12 avales a propuestas de profesores de la Universidad, algunas en alianza con otras instituciones y empresas.
En torno al primer estudio mencionado, el profesor Jairo Espinosa señala que el grupo construye un sistema de monitoreo, información y predicción del desarrollo e impacto de la epidemia, y después de integrar datos de varias instancias ya generó indicadores de movilidad y riesgos de contagio, y mapas de calor que resaltan las zonas con mayores brotes de la enfermedad.
En ese sentido, argumenta que aunque las aglomeraciones y la movilidad aumentan el riesgo de expansión de la epidemia, son fundamentales para el desarrollo económico y social.
“En un escenario tan complejo es necesario combinar variables demográficas, económicas y epidemiológicas, y verlas en su evolución en su dimensión geográfica, para obtener las mejores decisiones posibles en términos de cuarentenas, medidas restrictivas de movilidad a sectores económicos o sociales”.
“Nuestros cálculos predicen que aunque esta cuarentena sea exitosa no se puede bajar la guardia, ya que el riesgo de rebrote es alto. Por ello planteamos la necesidad de usar sistemas automáticos de monitoreo masivo de síntomas vía aplicaciones móviles, monitoreo de aglomeraciones usando datos de movilidad y cámaras, y monitoreo del ingreso en puertos de personas con síntomas febriles”.
La plataforma permitirá tomar decisiones encaminadas a reducir las curvas de crecimiento de contagio a valores manejables por el sistema de salud y reducir los impactos económicos y sociales derivados de las acciones restrictivas adoptadas. (Ver video en: https://youtu.be/LYZk51zYB3M)
Menos riesgo para profesionales de la salud
Por otra parte, a través de la propuesta investigativa de un “sistema de electro-filtrado in situ (electrohall) del aire expirado por pacientes infectados con el virus SARS-Cov-2, el profesor Farid Chejne busca reducir el riesgo de exposición de los profesionales de la salud al aire expirado por pacientes con SARS-Cov-2 conectados a respirador mecánico, con una solución fácil de fabricar y bajo costo.
El funcionamiento del dispositivo médico se basa en los fenómenos físicos de inactivación por calentamiento Joule, o el efecto corona y captura por efecto Hall.
El producto final es un dispositivo médico portátil de bajo costo, fabricado con materiales disponibles en el país que se pueda distribuir masivamente, capaz de inactivar el virus in situ a la salida de los respiradores o mascarilla, y con un sistema de control que garantice la seguridad en el proceso de inactivación y captura del virus.
Con este dispositivo se espera disminuir el riesgo de contagio del personal que está en la primera línea de trabajo y que asiste a pacientes infectados. Además se busca ofrecer una herramienta a los hospitales y clínicas para tratar la pandemia; contrarrestar la propagación del virus SARS-Cov-2; y eliminar la disposición final de filtros con riesgo biológico.
Las propuestas
Además, la UNAL Sede Medellín presentó las siguientes propuestas de investigación al MinCienciatón:
- Linked CoviDATA: plataforma informática para la gestión y el modelado de la propagación viral de COVID-19 e IRA y Rocovid, un robot para el monitoreo y abastecimiento de medicamentos en pacientes con COVID-19, de Germán Darío Zapata.
- Desarrollo de un panel diagnóstico y validación de pruebas para SARS-CoV-2 integrado con secuenciación de genoma completo para identificar patógenos en enfermedades respiratorias de etiología desconocida y Seroprevalencia de SARS-CoV-2 durante la epidemia en Colombia: estudio país, de Juan Pablo Hernández.
- Biosensor óptico basado en Carbón Quantum Dots (CQDs) para la detección rápida y presuntiva de SARS-CoV-2, de Farid Bernardo Cortés.
- Sistema para modelado, automatización, análisis y simulación de procesos en salud, de Fernán Alonso Villa.
- Un modelo de comunicación educativa basado en técnicas de inteligencia artificial y redes sociales para prevenir el contagio del COVID-19, de Jaime Alberto Guzmán.
- Caracterización de medidas de bioseguridad en sistemas de producción agropecuarios en Antioquia, de Albeiro López.
- Detección temprana de la infección por coronavirus SARS-Cov-2 a partir de muestras sanguíneas por espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIR), de Verónica Botero.
- Diseño, manufactura y validación de una cámara/camilla despresurizada para el aislamiento de pacientes infectados con el virus COVID-19 y la protección del personal de salud, de Juan Manuel Mesa.
Fuente: Universidad Nacional